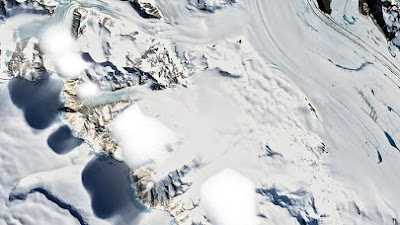Nueva York y su muro contra las inundaciones
Nueva York levantará un muro contra las inundaciones La idea del gigantesco muro marino es tratar de evitar el avance de las aguas sobre la ciudad. Preocupados por los intensos temporales y huracanes que en los últimos años se han desatado sobre la ciudad de Nueva York , el Cuerpo de Ingenier…